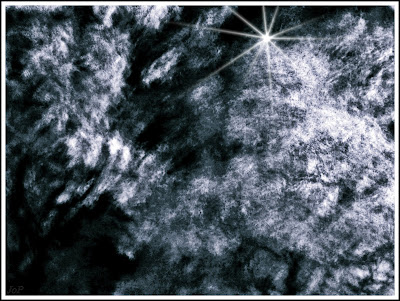Como en toda rutina conformada y consentida, los actos se repiten con la meticulosidad de la liturgia insípida tal como aquellas cosas que se frecuentan sin saber en qué momento se constituyen.
Treinta y cinco años de verse las caras, “en la salud y en la enfermedad”, en las buenas y en las malas, “hasta que la muerte los separe”. Treinta y cinco años de repetir el saludo de la vuelta del trabajo y el de la mañana hasta gastarlos y vaciarlos de contenido; hasta convertirlos en una onomatopeya carente de sentido. Treinta y cinco años de meterse entre las sábanas hasta que crecieron las excusas necesarias para evitar lo evitable.
Se miran sin mirarse, se hablan sin escucharse, se juntan sin encontrarse, se tocan sin conmoverse.
De vez en cuando recorren los exactos hitos de la liturgia que les manda concurrir a alguna reunión familiar juntos, al cine juntos, a cenar juntos, de paseo juntos, de vacaciones juntos. Pero no se miran, no se escuchan y no se sienten.
Los hijos del ritual ya partieron y ahora están de nuevo como al principio pero con menos entusiasmo. Casi ninguno.
A veces piensan en abandonarse pero el agujero los conmina a resistir; a resistirse.
Y están sentados uno al lado del otro, como hace treinta y cinco años, con menos esperanzas, con menos sentido de la pasión, con menos amaneceres y todos los ocasos en los ojos.
Ya no piensan en las pérdidas. Esas que se escurrían dejando pasar el tiempo en el lugar equivocado. Ahora, ya no existe el tiempo perdido, ni las oportunidades que se esfuman, ni los anhelos que cumplir. Están uno junto al otro, atados por milenios de silencio en torno a la búsqueda del propio deseo. Aquellas bocas amordazadas hoy amordazan sus emociones. Hicieron lo que había que hacer, por eso esperaban otra cosa...
Como en toda rutina consentida y conformada, los actos, con la meticulosidad de la liturgia insípida, se repiten tal como aquellas cosas que, sin saber en qué momento se constituyen, se frecuentan.